
REINABA en país un poderoso monarca el cual, como muchos otros reyes, gustaba de oír extrañas historias. A tal diversión dedicaba la mayor parte de su tiempo, con todo nunca quedaba satisfecho. Los esfuerzos de sus palaciegos eran inútiles, pues cuantas más largas y peregrinas historias le contaban, más quería oír el rey.
Un día hizo publicar un bando por el cual ponía en conocimiento de sus súbditos, que haría príncipe heredero de su corona y daría la princesa su hija, a aquel que le contase un cuento que no se acabara nunca: pero que haría cortar la cabeza al que fracasara en tal empresa, esto es, aquel cuyo cuento llegase a un término.
Ante la promesa de un trono y una bella princesa esposa, surgieron por doquier pretendientes que contaban las más abrumadoras y largas historias.
Unas duraban una semana, otras un mes, seis meses las que más, y los pobres narradores alargaban el hilo de sus narraciones lo más que podían, mas en vano: tarde o temprano todas terminaban, y las cabezas de los pretendientes caían al fin bajo el hacha del verdugo.
Por último, llegó un día un hombre que dijo saber una historia que no acababa nunca y manifestó que deseaba ser llevado a la presencia del rey, para dar prueba de ello.
Advirtiéronle los cortesanos el peligro que corría, y refiriéronle cómo muchos habían intentado lo mismo y perdido sus cabezas; más como él dijese que no tenía miedo alguno, fue llevado ante el monarca. Era nuestro hombre de juicioso y comedido hablar, y después de haber reglamentado las horas para sus comidas y descanso, comenzó así su cuento:
– Señor, había una vez un rey que era gran tirano y muy avaro, y deseando acrecentar sus riquezas hizo recoger todo el grano de su reino y encerrarlo en un inmenso granero alto como una montaña y construido a propósito.
Durante varios años, a este granero fueron a parar todas las mieses del país hasta que, finalmente, el enorme depósito se llenó enteramente y sus puertas y ventanas fueron cuidadosamente cerradas por todos lados.
Por un descuido habían dejado los albañiles un agujerito en el techo del granero; y no bien lo advirtieron las langostas, cuando acudieron en nubes a robar el grano: mas era el orifico tan pequeño, que solo podían entrar una a una.
Así entró una langosta y salió con un grano; después entró otra langosta y salió con otro grano, después entró otra langosta y salió con otro grano; después entro otra langosta y salió con otro grano; después entró otra langosta y salió con otro grano, después entró otra langosta y salió con otro grano; después entró otra langosta y salió con otro grano, después entró otra langosta y salió con otro grano, después entró otra langosta y salió con otro grano. . ..
Y así prosiguió durante un mes mañana y tarde hasta la noche, excepto las horas de sus comidas y de su sueño. El rey, aunque dotado de gran paciencia empezó a cansarse de tanta langosta, de modo que interrumpió al narrador.
– Perfectamente, ya tenemos bastantes langostas; supongamos que acabaron por llevarse cuanto grano apetecieron; ¿qué fue lo que sucedió después?
– Majestad, perdonad; mas es imposible que os diga lo que sucedió después antes de referiros lo que ocurrió primero- le respondió intencionadamente el narrador.
Con admirable paciencia le escucho el rey durante otros seis meses más, hasta que un día le atajó diciéndole:
– Amigo mío, ya estoy hasta la corona de vuestras langostas. ¿Cuánto tiempo calculáis que tardaron en acabar su tarea?
– ¡Señor! cómo decíroslo? Al punto que llegamos de nuestro cuento, las langostas habían tan sólo vaciado un espacio tan grande como el hueco de mi mano y, fuera del granero agitábanse negras nubes de ellas; mas tenga Su Majestad gracia, que ya llegaremos necesariamente a la última de las langostas.
Animado el rey con tales palabras, siguióle escuchando durante todo otro año; más el hombre proseguía como antes, grano a grano y langosta por langosta.
No pudo más el pobre rey y medio desmayado, exclamó:
– ¡Basta! Tomad mi hija, mi reino, mi corona, tomad todo lo que queráis; pero no me habléis más de langostas por lo que más queráis en este mundo.
Casóse pues, el narrador con la hija rey, y solemnemente fue declarado heredero del trono; mas nadie expresó el menor deseo de oír la continuación de su famosa historia, pues sostenía el advenedizo príncipe que era imposible pasar a la segunda parte sin haber terminado antes la primera, que era precisamente la parte de las langostas.
Así el ingenioso ardid de este hombre discreto refrenó la insensata extravagancia del rey.
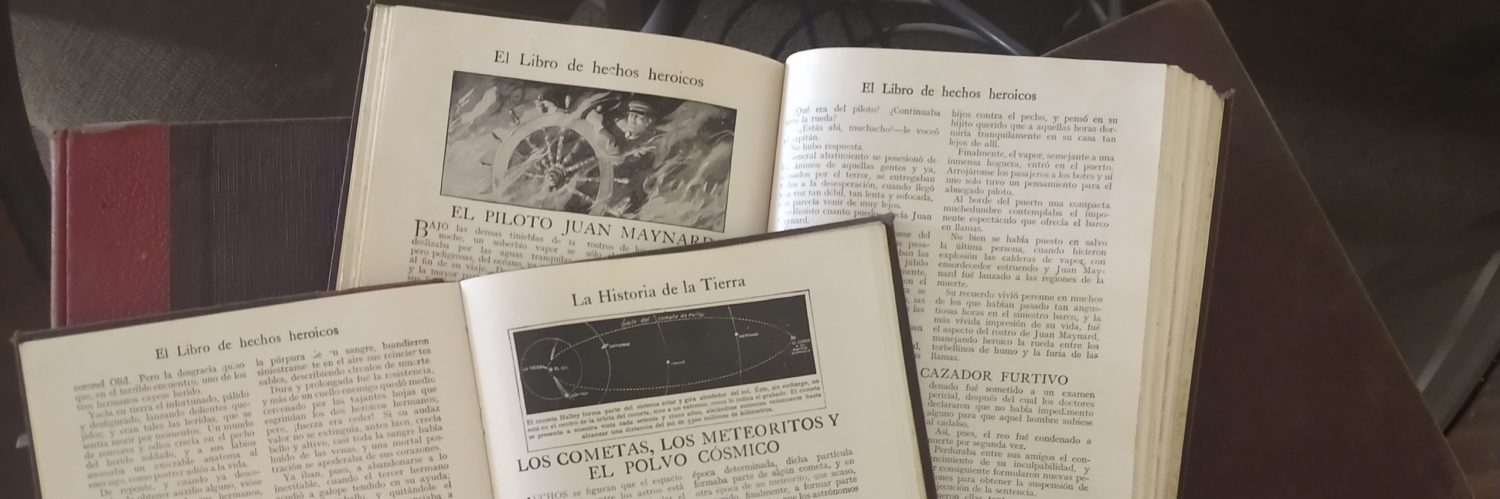
Dejar una contestacion