
UN día, allá por la época en que reinaba en Inglaterra Ricardo Corazón de León, paseaban por la bella y verde floresta de Sherwood, un apuesto joven y una hermosa doncella, unidos mutuamente por la promesa formal de matrimonio. Llamábase él Roberto, y era hijo del Conde de Húntingdon; ella, Mariana, y era hija del Conde de Fitzwálter. Ambos amaban el bosque; ambos eran diestros en el manejo del arco; y la doncella montaba a caballo y cabalgaba con tanta gallardía como el mismo joven que la acompañaba. Mientras caminaban, cogidos de las manos, por los verdes claros del bosque, Roberto iba hablando de los alegres días que se les ofrecía en perspectiva, y Mariana sonreía, de satisfacción al pensar en su próxima felicidad. ¿No habían de ser felices dos jóvenes enamorados que consideraban la vida como una deliciosa balada de verano?
Pero he aquí que un suceso imprevisto trastornó todos sus planes de ventura. HaIlábase el rey en Palestina, y había quedado regente en su lugar su malvado hermano Juan Sin Tierra, hombre miserable que, para adquirir dinero y captarse el favor de los normandos, no vaciló en hacer la guerra a los nobles ingleses que poseían riquezas. Entre los que destruyó y arruinó contóse al Conde de Húntingdon. En medio de su felicidad y de su valor, el pobre Roberto vio en un día, muerto su padre, destruida su casa, perdidos sus Estados, y él mismo reducido a la miseria y proscrito.
Logró escapar de los soldados de Juan, y, ocultándose con su arco en la espesa floresta de Sherwood se arrojó sobre la
verde tierra, y lloró la ruina que tan súbitamente le había sobrevenido.
Al llegar la mañana, reflexionó con calma sobre su situación y discurrió el modo de salvar su vida. La noche al aire libre le había aliviado en gran; la luz del sol naciente, penetrando por entre las embalsamadas ramas de los árboles, le había despertado en los primeros albores de la aurora; aspiró profundamente en sus pulmones el perfumado aire frío, sintió acariciado su rostro por la magnificencia del nuevo día, y se convenció que la salvaje naturaleza del bosque era lo más hermoso del mundo.
– Puesto que Juan me ha proscrito – se dijo- haré de este bosque mi estado y me alimentaré con la caza que al rey pertenece; en adelante me llamaré Robín de Sherwood.
Escribió una triste carta a Mariana, refiriéndole todas sus desgracias y devolviéndole su libertad, puesto que no podía pretender que una gran señora compartiese la vida de un proscrito en un bosque. Costóle no pocos suspiros enviar esta carta, pero su soledad en el bosque, que le hacía tan duro renunciar a su amada, fue pronto gratamente interrumpida.
Algunos valientes que habían estado al servicio de su padre, el Conde, fueron al bosque con sus arcos y sus saetas, y
juraron pasar lo restante de sus días al lado de Robín. Negáronse a vivir bajo el gobierno de los normandos; querían ser proscritos- decían- gozar de libertad, ser los hombres alegres del bosque; Robín sería su rey. Y vivieron en el bosque inmediato a Nóttingham, ciudad que a veces visitaba Robín disfrazado de mendigo o mercader.
Así fue como Robín llegó a ser el capitán de una banda de fornidos ingleses que no temían peligros, amaban las aventuras y se complacían en bromear y divertirse. Pronto acordó esta compañía el método de vida que habían de seguir. En aquellos días en que los caminos eran difíciles, la gente viajaba a caballo, y no pocos, frailes y mercaderes, pasaban por los bosques con las alforjas llenas de oro. Robín declaró que no veía ninguna injusticia en aliviar a esta gente del peso que sobre si llevaban y que no pocas veces era fruto de los robos hechos a los pobres; los trataría, eso sí, con amabilidad, pero se proveería con su dinero. Así, por ejemplo, disfrazado de fraile, despojó un día a dos rollizos monjes y los tuvo de rodillas en oración durante dos horas. En cambio, ninguno de sus camaradas tocó nunca a un pobre el pelo de la ropa; más todavía, con lo robado a los ricos ayudaba a los menesterosos, en cuanto podía promover su alegría y felicidad.
En cierta ocasión jugó una divertida treta a un calderero que dijo tenía la orden del rey de arrestar al famoso proscrito. Díjole Robín que le hallaría en Nóttingham, y Se ofreció a ayudarle en su empresa. Al llegar a la ciudad Robin dio al calderero tan gran cantidad de cerveza que éste se quedó dormido; mientras tanto huyó Robín sin pagar la cuenta.
De esta manera vivía Robín alegremente. La fama de su nombre se extendió por todo el país. La gente, a quien él detenía y robaba contaba extrañas historias de cómo habían sido llevados a lo interior del bosque, invitados a un festín digno de un rey, tratados con toda cortesía y amabilidad, y, después de «haber pagado» la fiesta, conducidos placenteramente y puestos de nuevo en camino.
Decían que Robín había vestido a los suyos con trajes de color verde y que aquellos sus alegres compañeros se entretenían cantando antiguas baladas inglesas y se ejercitaban mucho en el tiro de la ballesta; que había entre ellos un gigante de más de dos metros de altura apodado Juanillón; otro hombre muy pequeño y rechoncho llamado Mucho, y un jovial y grueso clérigo a quien daban el nombre de Fray Tuck; y por fin, que a Roberto se le llamaba, no Robín de Sherwood, sino Robin Hood, y era como el rey de aquellos alegres camaradas. Nada tiene, pues, de extraño que, esparciéndose estas voces por toda la comarca, el Alguacil mayor de Nóttingham creyese que debía prender a Robin y colgarle de un palo, como a infame bandido, indigno de la vida.
Los bandidos eran muy osados; Juanillón llegó a entrar de criado en la misma casa del Alguacil mayor, en donde jugó no pocas tretas al viejo y avaro despensero, a quien acabó por aporrear huyendo luego al bosque con la vajilla de plata de su amo. Poco después, los bandidos se aventuraron a entrar de nuevo en la ciudad, para tomar parte en un concurso de, tiro al arco, del cual era mantenedor el Alguacil mayor, quien daba como premio una saeta de plata. Robín obtuvo el premio, pero la citada autoridad quiso prenderte, y en la lucha que con este motivo se trabó, Juanillón fue herido. Sólo con gran dificultad pudieron escapar los proscritos, y el pequeñín Mucho tuvo que llevar a cuestas durante largo trecho al gigante Juanillón.
Pasando un día a caballo por el bosque: Robín encontró a un caballero a quien desafió. Entablada la lucha, Robín hirió a su adversario y al arrodillarse a su lado y quitarle el yelmo, se quedó pasmado de asombro: su vencido competidor era Mariana. Iba a prorrumpir en un grito de dolor; pero viendo que la herida no era mortal y que la joven había ido disfraza en busca de su prometido, se alegró en extremo, la abrazó tiernamente, y la condujo a su cueva. Tocó el cuerno, y de todas las partes del bosque acudieron sus hombres, los cuales, al saber quien era la recién llegada, prometieron obedecerla como a su reina. Inmediatamente se presentó el campechano Fray Tuck, con el libro debajo del brazo, y casó a Robin y a Mariana en el claro del bosque.
Un día, Robin detuvo a un detuvo a un desgraciado joven, llamado Allan-a-Dale, de quien supo que, después de haber tenido relaciones durante mucho tiempo con una hermosa joven que la amaba, el padre de ésta. un viejo malvado y avaro, la había prometido a un repugnante vejete, aunque muy rico, el cual por su edad podía ser su abuelo. La ceremonia había de tener lugar por la mañana; y el pobre muchacho estaba desesperado. Robin le consoló y dio aliento, y a la mañana siguiente, se encaminó a la iglesia, seguido de lejos por sus hombres. A la mitad de la ceremonia interrumpió al obispo de Hereford, y, tocando el cuerno reunió a todos los suyos, en medio de los cuales se pusieron Allan-a-Dale y Fray Tuck.
– Este novio es demasiado viejo-dijo Robín. Y luego, volviéndose a la novia, añadió: -Señora, mire usted si entre los que la rodean halla a alguien más digno de elección.
La novia escogió a Allan, y el fraile los casó allí mismo.
En otra ocasión cambió sus vestidos con los de un cacharrero, y, tomando el carro de éste, fue a vender los cacharros al mercado de Nóttingham. Otra vez detuvo a un carnicero que, montado en su caballo, llevaba unos serones de carne a la ciudad, y, cambiando con él los vestidos, se marchó al mercado de la misma ciudad en que vivía el Alguacil mayor, que le había jurado matarle. Las calles estaban atestadas de. Gente y todos se maravillaban de ver a Robín vender carne de primera calidad, sólo a dos peniques la libra. Llegó a oídos del Alguacil lo que hacía aquel extraño carnicero, y en el festín del mercado lo hizo sentar junto a sí.
este
– ¡Cómo le voy a sacar el dinero a este simple! – pensó el Alguacil, que era un hombre muy avaro.
Robín apenas podía contener la risa al verse sentado en un lugar de honor, junto a su mayor enemigo. Preguntóle éste si eran muy grandes sus tierras.
– Millares de áreas -respondió Robín, riendo para sus adentros.
– ¿Y mucho ganado?
– Centenares y centenares: las mejores reses de cuernos.
– No habléis tan alto murmuró el astuto Ministril; pero decidme cuánto me llevareis por vuestro terreno y ganado.
– Trescientas libras esterlinas.
El Alguacil convino en visitar muy de mañana las posesiones de aquel necio carnicero. Cuando se acercaron al bosque de Sherwood, le dijo aquel:
– Aquí vive un hombre muy malo. ¿Creéis que nos encontraremos con él? Se llama Robín.
– ¡Oh! estoy seguro de que no lo encontraremos- contestó riendo Robín.
En aquel mismo momento, pasaron delante de ellos como un centenar de ciervos cebados.
– Este es mi ganado cornígero – dijo riendo Robín. -¿Qué os parece? ¿No es Magnífico?
Aquella misma noche volvió el Alguacil mayor a Nóttingham, sin tierras ni ganado de ninguna clase, y sin mil quinientos pesos oro, que había llevado consigo para hacer la compra al estúpido carnicero.
Otro de los enemigos de Robin era el obispo de Hereford, que nunca perdonó al bandolero por su ingerencia en el matrimonio de Allan-a-Dale. Un hermoso día de verano se encaminó al bosque de Sherwood, custodiado por algunos
soldados, con una cantidad de dinero para un monasterio distante. De paso, pensaba prender a Robín y llevarle prisionero al Alguacil de Nóttingham. Precisamente Robin se hallaba aquel día vagando solitario por el bosque, escuchando los mirlos y los tordos, y deleitándose con el suave aroma de los rosales silvestres, de la madreselva y de los helechos.
Antes de que Robín se diese cuenta, ya los soldados le habían visto y cargado sobre él. El bandolero huyó a escape, serpeando por los árboles arrastrándose a lo largo de las zanjas, corriendo hacia la espesura mayor. Los caballos de los soldados tropezaban dando con los jinetes en el suelo. Robín, siempre corriendo, llegó a la choza de una pobre mujer; cambió con ella los vestidos, y le prometió que, si guardaba silencio, aun cuando la hiciese prisionera el obispo, no le ocurriría ningún daño.
Tan luego como conoció ella que podía servir al buen Robín y hacer una mala jugada al malvado obispo que oprimía a los pobres, se puso contentísima. Robín pasó cojeando frente a los soldados que sin reparar siquiera en él entraron en la choza y se llevaron a la pobre mujer. No habían andado mucho, cuando a ambos lados del camino por donde habían de pasar donde, estaban ya esperándolos Robin con todos sus arqueros. Los soldados hubieron de entregar sus armas y el obispo el tesoro que llevaba.
– Pertenece al monasterio de Santa María – dijo el obispo.
– No por cierto – repuso Robin – sino a los pobres a quienes lo habéis quitado y a quienes les será devuelto.
Luego mandó celebrar una misa mayor al obispo, y todos sus hombres oraron a Dios bajo los árboles del bosque.
En cierta ocasión, Robin prestó a un caballero pobre una suma. De dos mil pesos oro, para pagar a un abad egoísta que se los había dejado. El caballero llegó a la abadía en el preciso momento en que el abad comía y reía con toda satisfacción en compañía del juez de paz a quién había invitado a comer y a arreglarlo todo para la transferir las tierras del pobre caballero a la abadía.
El caballero pagó con gran pena de su alma las cuatrocientas libras, echó en cara al abad su avaricia, volvió, volvió a montar en el caballo en que había ido, y, bendiciendo la bondad de Robin, volvió a su casa.
Tuvo también un duelo largo y formidable con el fraile gigante Fray Cristóbal, de la abadía de Fountains. Robín le disparó todas sus flechas, pero el fraile las paró con su escudo. Empezaron entonces una enconada lucha con las espadas, con tal destreza por ambas partes, que, quedando prendados uno de otro, llegaron a ser grandes amigos, y el fraile pasó a ser uno de los camaradas de Robin.
Estas historias y otras muchas semejantes llegaron a oídos del rey Ricardo, cuando regresó de Tierra Santa. Determinó ver a Robín, pero aunque hizo muchas excursiones al bosque de Sherwood ni vio al famoso capitán ni a ninguno de sus alegres camaradas. Dijéronle, entonces, que se vistiese de fraile. y así disfrazado atravesó el bosque, y fue hecho prisionero por el bandido, no sin que el rey le hubiese dado un golpe que le hizo rodar por el suelo. Ricardo fue bien tratado, se le dio un festín, y en medio de él, enseñó el rey al bandolero un anillo, diciendo que, aunque monje, era un mensajero real. Al nombre del rey, levantáronse Robin y los suyos, y, descubierta cabeza, exclamaron a una voz «¡Viva el rey Ricardo!»
Quitóse en ese momento el rey su disfraz, y Robín se arrodilló y besó su mano. Tan satisfecho quedó el monarca de esta lealtad y tan conmovido por la bondad del bandolero, que le concedió amplio perdón. Robín y sus camaradas siguieron al rey a Londres, y tuvieron una gran fiesta, en que derrocharon regocijo y alegría.
A la muerte de Ricardo, habiéndole sucedido el trono su hermano Juan, Robín y los suyos hubieron de huir nuevamente al bosque. No lo sintieron mucho, porque amaban la vida y la naturaleza salvaje, y no tenían miedo de Juan, mientras tuviesen por propio reino el conocido bosque.
Pasaron los años Robin enfermó gravemente, y cuando veía a sus jóvenes ejercitarse en el tiro, se ponía muy triste. Dijo que pensaba ir a visitar a su parienta, la princesa de la Abadía Kirkley, en el condado de York, y Juanillón, muy pesaroso de la enfermedad de su amo, le llevó allí. Deseaba estar al lado de su jefe a fin de cuidarlo; pero la princesa, sin hacerle. caso, le mando que le aguardase en el jardín de la Abadía. Aprovechando la ocasión, esta mala mujer, que odiaba a Robin por sus robos a los monjes y Abades, le hizo una sangría, pero en vez de aplicarle un vendaje bien apretado, anudó
flojamente la venda, y salió, cerrando la puerta tras sí. Robin, pues, quedó solo, desangrándose, mientras el fiel Juanillón estaba en el jardín, sin perder de vista la ventana del aposento en que se hallaba su querido señor.
El jardín empezaba a ser invadido por la luz crepuscular, cuando se percibieron tres débiles notas salidas del cuerno de Robin.
– Debe de estar moribundo cuando sopla con tanta debilidad – exclamó Juanillón, enderezándose primero y luego echando a correr escaleras arriba; abrió violentamente la puerta y penetró en la habitación para abrazar a su señor.
– Me muero – dijo Robín y quedó desmayado en los brazos del gigante.
Tras un momento se incorporó.
– Dame mi arco y una saeta – dijo.
Tomó e1 arco, y, llegándose a la ventana, añadió:
– Quiero tirar una vez más; entiérrame donde caiga la saeta.
Estaba tan débil que la saeta cayó a los pocos pasos.
– Buen disparo, buen disparo – exclamó Juanillón con los ojos arrasados de lágrimas.
– ¿Por qué un buen disparo? – preguntó Robin con ansiedad – ¿De veras ha sido un buen disparo?
– Lo ha sido, señor.
Luego Robin, dijo:
Pondrás verde césped
bajo mi cabeza,
y harás que a mis plantas
verde césped crezca.
El arco tendido
colócalo cerca,
y forma mi tumba
de grava y de hierba.
Haz grande la fosa
para que en la tierra,
sobre el blando césped
con holgura duerma;
y cuando esté muerto,
el mundo lo sepa:
que con su arco yace
Robín Hood en ella.
Aunque Robín yacía desmayado en los brazos de Juanillón; se incorporó de pronto, y mirando con zozobra desde la ventana abadial hacia la creciente oscuridad de la noche, murmuró roncamente.
– ¿De veras ha sido un buen disparo?
Y al decir esto, se le dilataron los ojos, hirvióle el pecho, estremeciósele todo el cuerpo, y expiró.
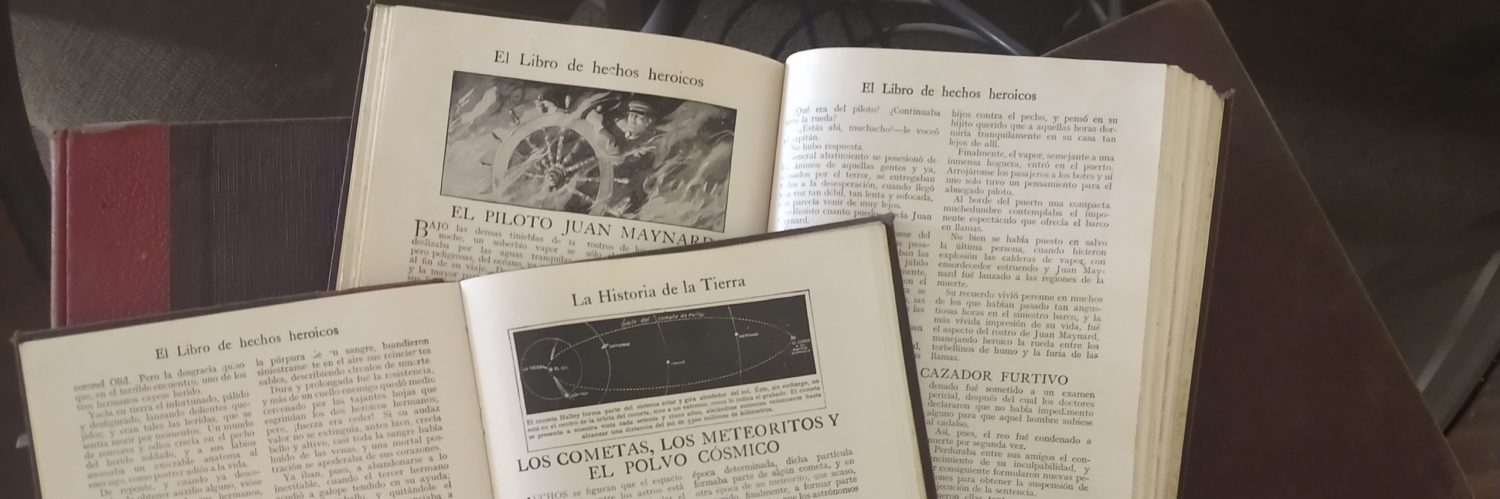
Dejar una contestacion