
ERA el año 1801. Los franceses que permanecían en la isla de Santo Domingo podían apreciar que allí reinaban una prosperidad y un orden casi increíbles. A tal estado de bienestar la había elevado su jefe Toussaint l’Ouverture, negro de pura raza y aguerrido militar. Por esta época se firmó la de paz Amiens, y Napoleón tomó asiento en el trono de Francia. Tendió su mirada a través del Atlántico, y de una sola plumada volvió a imponer el peso de su yugo a Cayena y Martinica. Después preguntó a sus consejeros – ¿qué hago
con Santo Domingo? – Y los que eran dueños de esclavos contestaron: – Dádnosla, a nosotros.
El coronel Vicent, que había sido secretario particular de Toussaint, escribió una carta a Napoleón, en la que le decía: «Señor, dejadla libre; es el rincón más venturoso de todos vuestros dominios: Dios ha hecho a Toussaint para gobernar; las razas se confunden bajo su mano».
Pero ya hacía tiempo que los escritores satíricos habían bautizado a Toussaint con el nombre de «El Napoleón Negro» y Bonaparte, que odiaba a esta sombra oscura, resolvió triturar a Toussaint, impulsado por su ambición o disgustado por la semejanza que, por otra parte, era bien exacta. Recuérdense las jactanciosas palabras de Bonaparte a sus soldados ante las Pirámides: «Cuarenta siglos os contemplan». De la misma manera, Toussaint dijo al comandante francés, que le apremiaba para que se trasladase a Francia en su fragata: «Señor, vuestro barco es muy pequeño para llevarme a mí».
Contra semejante hombre envió, pues Napoleón un ejército de treinta mil hombres a las órdenes del general Leclerc, con orden de restablecer la esclavitud.
Para salvar su libertad, los negros recurrieron a todos los medios, utilizaron todas las armas y recibieron a los invasores a sangre y fuego. Vencidos los franceses en los campos de batalla, recurrieron al engaño. Publicaron bandos en que decían: «No venimos a esclavizaros; Toussaint os engaña. Uníos a nosotros y tendréis los derechos que reclamáis». Todos sus oficiales cayeron en el lazo, dejándole completamente solo. En el momento de penetrar en su estancia, los oficiales desenvainaron la espada y le hicieron prisionero. Un joven teniente, que se hallaba presente dijo, al referir el suceso: «No se sorprendió mucho, pero quedó muy triste». Luego lo trasladaron a un buque, que zarpó con rumbo a Europa. Cuando el prisionero perdió de vista su querida isla, dijo al comandante: «Creéis que habéis arrancado el árbol de la libertad; pero os equivocáis, pues yo no soy más que una de sus ramas; lo he plantado yo tan hondo, que Francia entera no podrá jamás desarraigarlo». A su llegada a Francia lo encerraron en una mazmorra, donde se dejó morir de hambre y frío a aquel hijo del ardoroso sol de los trópicos.
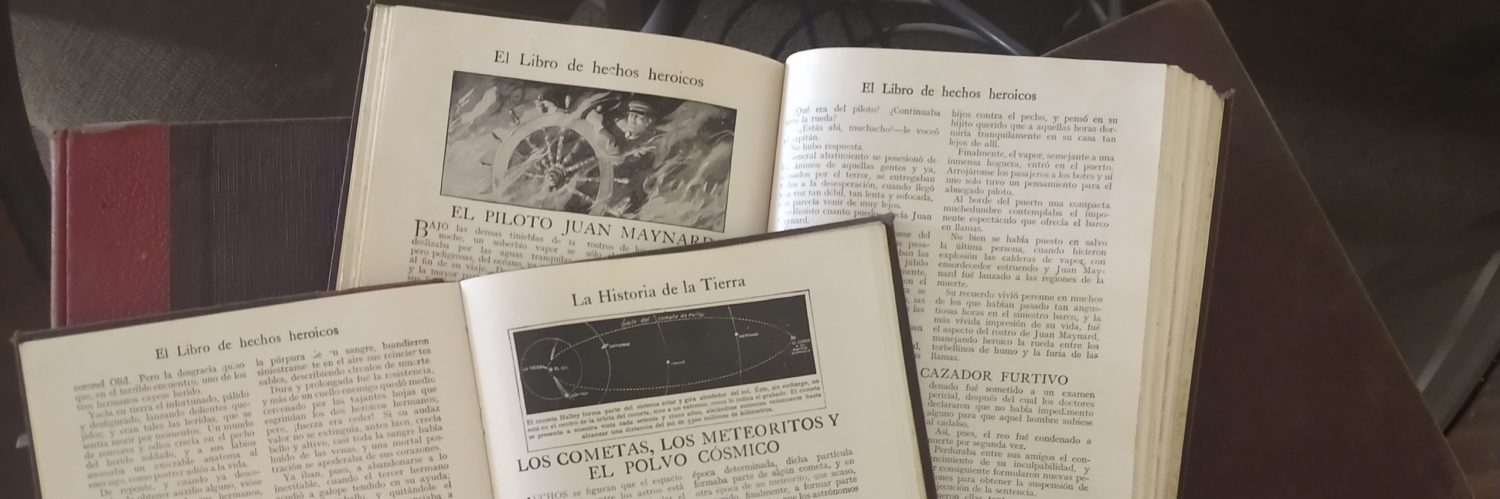
Dejar una contestacion